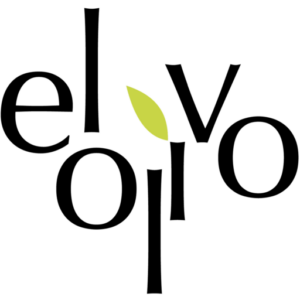La incorporación de la perspectiva de género en la psicoterapia no es una simple adición teórica, sino un pilar fundamental para una práctica clínica ética, relevante y verdaderamente centrada en la persona. Desde el enfoque humanista, que pone el acento en la experiencia subjetiva, la conciencia y el potencial inherente del individuo, comprender cómo las construcciones sociales de género moldean nuestra identidad, nuestras relaciones y nuestro sufrimiento es esencial. Ignorar esta dimensión equivale a trabajar con una imagen incompleta del ser humano, limitando la profundidad y efectividad del proceso terapéutico. La salud mental está intrínsecamente ligada al contexto sociocultural, y el género es uno de los ejes estructurantes más potentes de dicho contexto.
Entender el género como una construcción social, más allá del sexo biológico asignado al nacer, nos permite reconocer la enorme influencia que los roles de género, los estereotipos y las expectativas sociales ejercen sobre el desarrollo psicológico y el bienestar emocional. Estas normas, a menudo rígidas y binarias, dictan cómo se espera que hombres, mujeres y personas de identidades diversas sientan, piensen y se comporten. La presión por ajustarse a estos mandatos puede generar un profundo malestar psicológico, conflictos internos, ansiedad, depresión y dificultades relacionales. Por ejemplo, un hombre educado bajo estrictos mandatos de masculinidad puede tener serias dificultades para conectar con su vulnerabilidad o expresar emociones consideradas «femeninas», lo que puede derivar en somatizaciones o conductas de riesgo. De forma similar, una mujer puede internalizar mensajes sociales que la llevan a priorizar las necesidades ajenas sobre las propias o a dudar de sus capacidades profesionales, generando sentimientos de insuficiencia o frustración.
La psicoterapia humanista, con su énfasis en la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia del terapeuta, ofrece un marco idóneo para explorar estas cuestiones. Adoptar una perspectiva de género implica escuchar activamente cómo estas normas han impactado la historia vital del cliente, validando su experiencia sin juicios. Requiere una profunda aceptación incondicional no solo de la persona, sino también de su identidad y expresión de género, sea cual sea. La congruencia del terapeuta se manifiesta en su propia autoconciencia respecto a sus sesgos y prejuicios de género, y en su disposición a cuestionarlos abiertamente. No se trata de imponer una ideología, sino de crear un espacio seguro donde la persona pueda explorar libremente cómo el género ha influido en su autoconcepto y en sus elecciones vitales, facilitando así su camino hacia la autoactualización.
Desde la terapia gestalt, el foco en el darse cuenta y el aquí y ahora es crucial. La perspectiva de género nos ayuda a identificar cómo los mandatos sociales se han convertido en introyectos: creencias y normas externas que la persona ha tragado enteras sin digerirlas críticamente. Estos introyectos («los hombres no lloran», «las mujeres deben ser complacientes») interrumpen el contacto auténtico consigo mismo y con el entorno, generando asuntos inconclusos y bloqueos en el ciclo de la experiencia. El trabajo terapéutico puede centrarse en ayudar a la persona a darse cuenta de estos mensajes internalizados, a explorar cómo se manifiestan en su cuerpo y en sus relaciones presentes, y a experimentar nuevas formas de ser y actuar más alineadas con sus necesidades organísmicas. Por ejemplo, se puede trabajar con la polaridad rigidez/flexibilidad en relación a los roles de género, o explorar mediante técnicas experienciales cómo se siente habitar expresiones de género diferentes a las habituales. El holismo propio de la gestalt invita a considerar a la persona en su totalidad, incluyendo inseparablemente su dimensión social y de género.
Incorporar la perspectiva de género implica también reconocer las relaciones de poder que atraviesan la sociedad y que, inevitablemente, pueden replicarse en el espacio terapéutico si no se atienden conscientemente. Históricamente, la psicología y la psicoterapia han estado influenciadas por visiones androcéntricas que a menudo han patologizado experiencias femeninas o han invisibilizado las problemáticas específicas de las mujeres y de las identidades de género diversas. Un enfoque sensible al género busca deconstruir estas visiones, cuestionando diagnósticos o interpretaciones que puedan estar sesgados. Por ejemplo, reconsiderar la tendencia a diagnosticar a las mujeres con trastornos de dependencia o histrionismo sin analizar el contexto de desigualdad que puede fomentar ciertas conductas. Asimismo, es fundamental validar y acompañar las experiencias de personas trans, no binarias o de género fluido, reconociendo los desafíos únicos que enfrentan debido a la discriminación y la falta de reconocimiento social.
El terapeuta con perspectiva de género debe estar en un proceso continuo de formación y autorreflexión. Esto incluye examinar sus propios privilegios o desventajas ligados al género, comprender conceptos como interseccionalidad (cómo el género se cruza con otras identidades como la raza, la clase social o la orientación sexual) y estar al tanto de las realidades sociales que afectan a sus clientes. No se trata de asumir una neutralidad imposible, sino de ser consciente de la propia posición y de cómo esta puede influir en la relación terapéutica. La humildad y la apertura para aprender de la experiencia del cliente son fundamentales.
La aplicación práctica de esta perspectiva enriquece enormemente el proceso terapéutico. Permite resignificar experiencias de sufrimiento, comprendiéndolas no sólo como problemas individuales, sino también como el resultado de presiones y violencias estructurales. Facilita el empoderamiento de las personas al ayudarles a cuestionar las normas que las limitan y a construir identidades más auténticas y libres. Un hombre puede permitirse explorar su sensibilidad sin sentirse menos masculino; una mujer puede validar su ambición y su derecho a ocupar espacios de poder; una persona trans puede encontrar un espacio de afirmación y acompañamiento en su proceso de transición o de exploración identitaria.
Integrar la perspectiva de género en la psicoterapia humanista no es una opción, sino una necesidad ética y clínica. Enriquece nuestra comprensión de la experiencia humana, afina nuestras herramientas terapéuticas y nos permite acompañar de manera más profunda y respetuosa a las personas en su búsqueda de bienestar y autenticidad. Este enfoque nos mueve hacia una práctica terapéutica más justa, equitativa y verdaderamente centrada en la complejidad y diversidad del ser humano, honrando el potencial humano. La tarea requiere un compromiso constante con la conciencia, la formación y la deconstrucción de nuestros propios supuestos internalizados sobre lo que significa ser hombre, mujer o cualquier otra identidad en nuestro mundo.
Bibliografía:
- Badinter, E. (1993). XY: la identidad masculina. Alianza Editorial.
- Benjamin, J. (1996). Los lazos de amor: psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación. Editorial Paidós.
- Bosch, E., Ferrer, V. A., y Gili, M. (1999). Historia de la misoginia. Anthropos Editorial.
- Burin, M. y Meler, I. (2000). Varones: género y subjetividad masculina. Editorial Paidós.
- Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Editorial Paidós.
- Coria, C. (2012). Las mujeres y el dinero: hacia la conquista de nuestra independencia económica. Editorial Paidós.
- Gilligan, C. (1985). La moral y la teoría: psicología del desarrollo femenino. Fondo de Cultura Económica.
- Herman, J. L. (2015). Trauma y recuperación: cómo superar las consecuencias de la violencia. Espasa Libros.
- Hooks, B. (2017). El feminismo es para todo el mundo. Traficantes de Sueños.
- Lagarde y de los Ríos, M. (2005). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. Editorial Horas y Horas.
- Miller, J. B. (1992). Hacia una nueva psicología de la mujer. Editorial Paidós.
- Sanz, F. (2003). Los vínculos amorosos: amar desde la identidad en terapia de reencuentro. Editorial Kairós.
- Távora, A. (2011). Acompañar desde la perspectiva de género: herramientas para la acción social y psicoterapéutica. Narcea Ediciones.