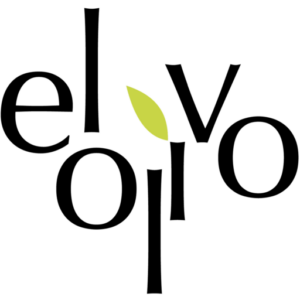La psicoterapia contemporánea ofrece una rica variedad de enfoques para abordar el sufrimiento humano y promover el bienestar. Entre los modelos más influyentes se encuentran la terapia gestalt y la terapia sistémica. Aunque ambas comparten el objetivo último de facilitar el cambio y mejorar la calidad de vida de las personas, difieren significativamente en su foco de atención, sus conceptos centrales y sus métodos de intervención. Comprender estas diferencias y similitudes es fundamental para profesionales y para quienes buscan ayuda terapéutica, permitiendo una elección más informada del camino a seguir. La distinción más fundamental radica en la unidad de análisis: mientras la gestalt se centra primordialmente en la experiencia del individuo y su conciencia en el aquí y ahora, la terapia sistémica dirige su mirada a las interacciones y patrones de relación dentro de un sistema, habitualmente la familia o la pareja.
Profundizando en la terapia gestalt, encontramos un enfoque humanista y existencial que enfatiza la responsabilidad personal y la toma de conciencia (el «darse cuenta») como motores del cambio. Su base fenomenológica la lleva a explorar cómo la persona experimenta su realidad en el momento presente, considerando al ser humano como una totalidad indisociable de mente, cuerpo y emociones inmersa en un campo relacional. El objetivo terapéutico es ayudar al individuo a cerrar «asuntos inconclusos» del pasado que interfieren en su presente, a integrar partes alienadas de sí mismo y a desarrollar un contacto más auténtico y satisfactorio consigo mismo y con su entorno. Por ejemplo, si una persona experimenta un bloqueo persistente en sus relaciones laborales, la terapia gestalt no buscaría principalmente causas externas, sino que invitaría al cliente a explorar cómo vive esa dificultad ahora: qué siente en su cuerpo al pensar en ello, qué pensamientos o creencias emergen, qué evita sentir o expresar. Se podrían usar técnicas como la silla vacía para dialogar con figuras internalizadas o aspectos propios, facilitando la conciencia de sus propias proyecciones o interrupciones en el ciclo del contacto. El foco está en el proceso individual de experienciación.
Por otro lado, la terapia sistémica emerge de la teoría general de sistemas y la cibernética, cambiando radicalmente el foco del individuo aislado al conjunto de relaciones en el que está inmerso. El postulado central es que los problemas o síntomas de un individuo no residen únicamente «dentro» de él, sino que son una manifestación de dinámicas disfuncionales en el sistema al que pertenece (familia, pareja, etc.). Este enfoque analiza las interacciones, las pautas de comunicación, las reglas (explícitas e implícitas), los límites entre subsistemas (parental, filial) y la tendencia del sistema a mantener un equilibrio, conocido como homeostasis. La causalidad circular es un concepto clave, oponiéndose a la causalidad lineal; sugiere que los comportamientos se influyen mutuamente en un ciclo continuo, en lugar de una simple causa-efecto. Si un niño presenta problemas escolares, la terapia sistémica exploraría cómo este comportamiento se inserta en la dinámica familiar: ¿Distrae la atención de un conflicto conyugal? ¿Ocupa un rol específico asignado implícitamente por el sistema? El terapeuta sistémico interviene sobre estos patrones relacionales, buscando modificarlos para generar un funcionamiento más saludable para todos los miembros. Técnicas como el genograma (mapa familiar), las preguntas circulares (para explorar cómo cada miembro ve las relaciones de los otros) o la redefinición del problema (presentarlo bajo una nueva luz) son herramientas habituales.
A pesar de estas diferencias fundamentales en el foco (individuo vs. sistema) y en los conceptos teóricos (conciencia/responsabilidad vs. patrones/interacciones), existen importantes puntos de convergencia. Ambos enfoques comparten una visión holística. La gestalt considera al individuo como un todo integrado en su campo, mientras que la sistémica ve al sistema como una totalidad donde el todo es más que la suma de las partes y cada miembro afecta y es afectado por los demás. Ninguna de las dos se centra exclusivamente en el contenido de lo que se habla, sino que prestan una atención crucial al proceso: la gestalt al cómo se experimenta y se contacta (o evita contactar) en el presente; la sistémica al cómo se interactúa y se comunican los miembros del sistema.
Además, ambas terapias reconocen la importancia del contexto. La gestalt entiende que la experiencia individual siempre ocurre dentro de un campo organismo-entorno, y la relación con ese entorno es fundamental. La terapia sistémica, por definición, es contextual, ya que sitúa al individuo inseparablemente dentro de su red de relaciones significativas. Aunque la gestalt pone un fuerte acento en el aquí y ahora, no ignora el pasado, sino que lo aborda en la medida en que se manifiesta e interfiere en la experiencia presente. La sistémica, si bien se centra en modificar los patrones actuales, a menudo explora la historia del sistema (a través de genogramas, por ejemplo) para comprender cómo se originaron y se mantienen dichos patrones.
Otra similitud relevante es la tendencia a moverse más allá de una perspectiva puramente patologizante. Si bien no ignoran el sufrimiento o la disfunción, tienden a ver los «síntomas» no como enfermedades intrínsecas del individuo, sino como expresiones. Para la gestalt, pueden ser interrupciones creativas del contacto o formas de evitar una conciencia dolorosa; para la sistémica, pueden ser intentos de mantener la homeostasis del sistema o comunicaciones indirectas sobre un malestar relacional.
En cuanto al rol del terapeuta, en ambos modelos es activo, aunque de maneras distintas. El terapeuta gestalt actúa como un facilitador de la conciencia, utilizando su propia presencia y la relación terapéutica como herramientas, proponiendo experimentos para que el cliente explore su experiencia. El terapeuta sistémico es también activo, pero más como un estratega o un director de orquesta que interviene para modificar las pautas de interacción, desafiar las reglas disfuncionales o fortalecer los límites adecuados dentro del sistema.
En la práctica clínica, no es infrecuente encontrar terapeutas que integran elementos de ambos enfoques. Un terapeuta con formación sistémica puede utilizar técnicas gestálticas para ayudar a un miembro de la familia a tomar conciencia de sus propias emociones y cómo estas impactan en la dinámica familiar. Del mismo modo, un terapeuta gestalt puede beneficiarse de una perspectiva sistémica para comprender mejor el contexto relacional en el que se desenvuelven las dificultades de su cliente individual.
La terapia gestalt y la terapia sistémica representan dos valiosos mapas para navegar la complejidad de la experiencia humana y las relaciones. Mientras la gestalt nos invita a un viaje profundo hacia la conciencia individual y la responsabilidad en el aquí y ahora, la Sistémica nos ofrece una lente para comprender y modificar los intrincados patrones de interacción que nos conectan. La elección entre una u otra, o una combinación informada de ambas, dependerá de la naturaleza del problema presentado, las preferencias del cliente o sistema, y los objetivos terapéuticos buscados. Ambas, desde sus perspectivas únicas, contribuyen significativamente a la promoción del cambio y el crecimiento personal y relacional.
Bibliografía:
- Bateson, G. (1976). Pasos hacia una ecología de la mente. Ediciones Lohlé-Lumen.
- Feixas, G. y Miró, M. T. (1993). Aproximaciones a la psicoterapia: una introducción a los tratamientos psicológicos. Paidós Ibérica.
- Haley, J. (1979). Terapia para resolver problemas. Amorrortu Editores.
- Minuchin, S. (1979). Familias y terapia familiar. Gedisa Editorial.
- Naranjo, C. (1990). La vieja y novísima gestalt: actitud y práctica. Editorial Cuatro Vientos.
- Perls, F., Hefferline, R. F., y Goodman, P. (1994). Terapia gestalt: excitación y crecimiento de la personalidad humana. Los Libros del CTP.
- Polster, E. y Polster, M. (1976). Terapia gestáltica. Amorrortu Editores.
- Rogers, C. R. (1981). El proceso de convertirse en persona: mi perspectiva psicoterapéutica. Paidós Ibérica.
- Schnitman, D. F. (Ed.). (1995). Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Paidós Ibérica.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., y Jackson, D. D. (1981). Teoría de la comunicación humana: interacciones, patologías y paradojas. Herder Editorial.
- Yalom, I. D. (1984). Psicoterapia existencial. Herder Editorial.