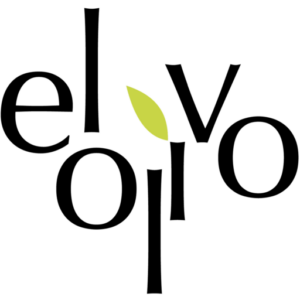Carmen Benítez Méndez. Psicoterapeuta infanto/juvenil. M-18923
Cuando hablamos de crianza, hablamos también de creencias. Cada madre, padre o cuidador llega a la experiencia de criar con una mochila de ideas heredadas de su familia, de la sociedad y de la época en la que vive. Y esas creencias, a menudo invisibles, influyen en cómo miramos a los bebés y en las decisiones que tomamos sobre su cuidado.
Uno de los escenarios donde esto se hace muy evidente es en el debate sobre la entrada en la guardería. A menudo emergen dos visiones muy contrastadas, casi opuestas, que conviven en la actualidad.
1. “niños/as al servicio de los/as padres”
Es la visión más ligada a generaciones anteriores. Se parte de la idea de que cuanto antes el bebé sea autónomo, mejor.
- Se interpreta la dependencia como algo negativo que debe superarse rápido.
- Frases como “no lo cojas tanto en brazos, que se acostumbra” o “tiene mamitis” forman parte de este imaginario.
- La guardería, desde este prisma, es vista como un espacio que prepara al niño cuanto antes para el colegio y la vida social. Se considera deseable un horario completo para que se adapte rápido a rutinas de sueño, comida y control de esfínteres.
- La consigna implícita: crecer pronto, no entretenerse demasiado en lo que se percibe como “etapas atrasadas”.
Además, esta visión se alimentaba de un contexto social concreto: los hijos estaban al servicio de los padres. La familia era entendida como un equipo donde los niños debían adaptarse rápido y, con el tiempo, apoyar económicamente para salir adelante. En contraste, en la actualidad —sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona—, las familias de origen están más disgregadas y se concentran todos los ideales y expectativas en un núcleo familiar muy pequeño. Esto hace que la pareja de progenitores cargue con demasiadas expectativas y, al mismo tiempo, se encuentre con grandes dificultades para tolerar la frustración y los pequeños duelos que implica el proceso de crecer.
2. “padres al servicio de los niños/as”
En el otro extremo, aparece una visión más presente en generaciones actuales.
- Aquí se prolonga al máximo la vivencia de dependencia y se teme que cualquier separación pueda ser traumática.
- Se tiende a idealizar la maternidad/paternidad y a retrasar al máximo la entrada en la guardería, incluso con adaptaciones muy largas.
- Frases habituales: “déjale cuando él quiera”, “si se queda llorando es traumático”, “necesita a su madre/padre a su lado todo el tiempo”.
- La consigna implícita: esperar siempre al ritmo del niño, evitando cualquier sufrimiento o dificultad.
Este enfoque también está marcado por el momento cultural en que vivimos: hoy los niños y niñas suelen crecer en núcleos familiares muy reducidos, con pocos hermanos y menos red de apoyo. La mirada se concentra casi exclusivamente en ellos, y se deposita un gran ideal de crianza en los padres y madres, que buscan hacerlo “perfecto”. A ello se suma la exposición constante a discursos en redes sociales y manuales de crianza respetuosa, que a veces generan más presión que sostén. En este marco, la maternidad y la paternidad tienden a idealizarse, y el temor a frustrar o hacer sufrir al niño puede derivar en una gran dificultad para sostener los pequeños duelos que forman parte de crecer.
Entre dos polos
Como suele ocurrir, ninguna de estas visiones por sí sola es suficiente. Ni la hiperindependencia forzada, que ignora las necesidades emocionales y de apego, ni la hiperdependencia idealizada, que puede dificultar la adquisición progresiva de autonomía.
El reto está en acompañar el crecimiento paso a paso, respetando las etapas del desarrollo, pero también sosteniendo la frustración y los pequeños duelos que forman parte de crecer: dejar el pecho, caminar solos, despedirse de los pañales, o habituarse a una nueva educadora.