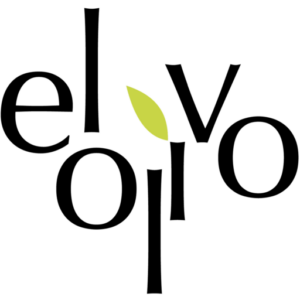Paco Domínguez, psicólogo colegiado nº 9.301.
Como psicólogo y psicoterapeuta, una de las primeras y más cruciales decisiones que debo tomar al recibir una nueva consulta es la modalidad de la intervención. La pregunta de si es más adecuado recomendar una terapia individual o una terapia familiar no se responde al azar ni por preferencia del profesional, sino que obedece a un análisis clínico riguroso de la situación que se nos presenta. La clave para esta decisión reside en una fórmula aparentemente sencilla pero de una enorme profundidad: analizar si el síntoma, el sufrimiento y la demanda de ayuda concurren en la misma persona o si, por el contrario, están repartidos entre distintos miembros de una familia.
Cuando estas tres piezas —síntoma, sufrimiento y demanda— se alinean en un único individuo, el camino hacia la terapia individual se muestra como el más coherente y respetuoso. Pensemos en un ejemplo concreto: un adulto de cuarenta años que acude a consulta porque experimenta una apatía profunda y una incapacidad para disfrutar de su vida que le generan una gran angustia. En este caso, él es quien porta la problemática (síntoma), él es quien padece el dolor emocional que esta le provoca (sufrimiento) y, fundamentalmente, es él quien toma la iniciativa de buscar ayuda profesional para encontrar una solución (demanda). La intervención, por tanto, se centrará en su universo personal, en su narrativa, en sus recursos y en la construcción de una alianza terapéutica sólida con él para explorar el origen y el significado de su malestar. La psicoterapia se convierte en un espacio íntimo y seguro para que esta persona pueda resignificar su experiencia y movilizar sus propias capacidades de cambio.
Sin embargo, el escenario cambia radicalmente cuando estos tres elementos se disocian. Es aquí donde la terapia familiar, con su enfoque sistémico, se revela como la intervención más potente y adecuada. Imaginemos una situación muy común en la práctica clínica: unos padres que solicitan una cita preocupados por el comportamiento desafiante y el bajo rendimiento académico de su hijo adolescente. En este caso, el joven es quien presenta la conducta visible, el síntoma, y a quien el entorno etiqueta como «el problema». A él se le denomina en terapia sistémica el paciente identificado. No obstante, es muy probable que este adolescente no experimente su comportamiento como algo problemático; puede que incluso lo viva como una solución o una forma de autoafirmación. El sufrimiento real, la angustia y la preocupación, residen en los padres. Y, por supuesto, son ellos quienes realizan la demanda de ayuda, no el hijo.
Forzar a este adolescente a una terapia individual sería, en la mayoría de los casos, un error estratégico. Estaríamos intentando tratar a alguien que no pide ayuda, que no se siente mal por lo que le ocurre y que, probablemente, se sentiría señalado y juzgado. La probabilidad de que se resista al tratamiento o de que el proceso fracase es altísima. La visión sistémica nos enseña que el paciente identificado es, con frecuencia, el portavoz de una disfunción que no le pertenece en exclusiva, sino que es del sistema familiar en su conjunto. Su síntoma puede ser una respuesta a una comunicación familiar pobre, a unas normas demasiado rígidas o laxas, a un conflicto de pareja no resuelto entre los padres o a unas expectativas desajustadas. El problema no está «dentro» del adolescente, sino en la dinámica de las relaciones y en los patrones de interacción de toda la familia.
Por tanto, la intervención más honesta y eficaz consiste en convocar a la familia. El objetivo de la terapia familiar no es buscar culpables, sino comprender cómo funciona ese sistema y qué está haciendo cada miembro para que el síntoma se mantenga. Se trabaja para modificar los patrones de comunicación, para renegociar las reglas y los roles, y para que la familia en su conjunto pueda encontrar formas más saludables de relacionarse y de resolver sus conflictos. Al cambiar el sistema, el síntoma del paciente identificado deja de ser necesario y, habitualmente, desaparece o se transforma en algo más constructivo.
Esta distinción no siempre es tan nítida desde el principio. En ocasiones, una persona puede acudir a terapia individual con una demanda clara y un sufrimiento auténtico, pero a lo largo del proceso terapéutico se hace evidente que su malestar está intrínsecamente ligado a dinámicas familiares no resueltas. Un buen terapeuta individual, aunque su foco de trabajo sea uno a uno, nunca pierde la visión sistémica y comprende que su paciente es parte de una red de relaciones que influye y es influida por él. En estos casos, puede ser apropiado, en un momento dado, sugerir alguna sesión familiar para abordar aspectos concretos que están obstaculizando el progreso individual.
Sugerencias bibliográficas
- Minuchin, S. (1974). Familias y terapia familiar. Editorial Gedisa.
- Satir, V. (1988). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Editorial Pax México.
- Feixas, G., & Miró, M. T. (1993). Aproximaciones a la psicoterapia: Una introducción a los tratamientos psicológicos. Editorial Paidós.
- Robert Neuburger. (1997). La familia dolorosa: mitos y terapias familiares. Editorial Herder.
- Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967). Teoría de la comunicación humana: Interacciones, patologías y paradojas. Editorial Herder.
- Andolfi, M. (1993). Terapia familiar: Un enfoque interaccional. Editorial Paidós.
- Hoffman, L. (1981). Fundamentos de la terapia familiar: Un enfoque conceptual. Amorrortu editores.
TERAPIA INDIVIDUAL, TERAPIA FAMILIAR, TERAPIA DE PAREJA, TERAPIA INFANTIL